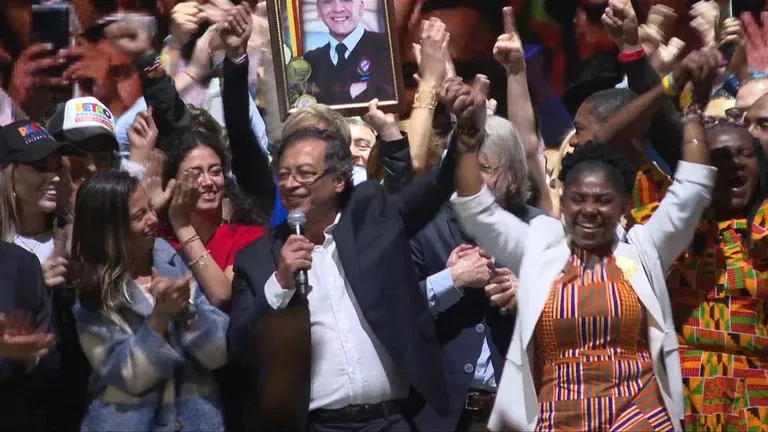Un adelanto exclusivo de la nueva -y última- novela del Nobel peruano, Le dedico mi silencio.
Son construcciones bastante antiguas, de hace uno o dos siglos las más viejas. Los arquitectos o maestros de obras trataban de edificar viviendas para pobres o gentes con muy poco dinero, con cuartitos levantados a destajo, sin el menor cuidado, poniéndoles un techo corrido de calamina en torno a un patio en el que siempre había un caño del que salía el agua (a veces sucia), y frente al cual hacían cola los vecinos para lavarse la cara o el cuerpo (si eran limpios) y llenar baldes o botellas de agua fresca con la que lavar la ropa y cocinar.
Ni qué decir que los famosos «callejones» de Lima solían ser, entre otras cosas, verdaderos hervideros de ratas, un serio problema para quienes sufren y padecen con esos repugnantes animalitos. Hay una descripción muy famosa de los callejones de Lima de ese gran criollo que fue Abelardo Gamarra, el Tunante, del año 1907, en la que se observa el daño espiritual y físico que producían esos protervos especímenes.
Existían probablemente desde la colonia los más antiguos callejones, es decir los de Malambo y Monserrate, pero a principios del siglo xix, cuando el general San Martín proclamó la República, aparecieron seres humanos por todo el centro de Lima, y casi en todos los barrios, sobre todo en el Rímac, Bajo el Puente y Barrios Altos. La capital del Perú se llenó de personas sin recursos, que venían a instalarse en la ciudad principal pues allí era más fácil conseguir un trabajo que en provincias, aunque fuera como cocineras, porteros, guardaespaldas y sirvientes. Los envidiosos decían que los callejo nes también se llenaron de malhechores y gentes de mal vivir de la vieja Lima, pero exageraban un poco.

Casi todos los barrios del centro de la capital, o en todo caso los más antiguos, tenían callejones, esa colección de cuartitos alrededor de un patiecillo que los dueños alquilaban o vendían a las familias, y en los que se instalaban varias personas —los padres y los hijos y los advenedizos, por descontado—, durmiendo a veces con los colchones en el suelo, o, los de mejores ingresos, en camas camarote, de dos o hasta tres piezas, que a veces fabricaban los mismos vecinos con palos, maderas y escalerillas. Era difícil entender que en esos cuartuchos miserables, aunque dignos, se acomodara tanta gente, desde los abuelos y bisabuelos hasta los más pequeños. Nicho de palpitaciones populares, también eran un lugar de infausto hacinamiento, que favorecía las pestes y que periódicamente causaba estragos entre la población que allí vivía.
Nadie iba a imaginar que esos callejones serían, antes que ningún otro, el lugar donde encontrarían hogar las músicas populares peruanas, sobre todo el vals, que se tocaba y cantaba al natural, sin micro por supuesto, sin escenarios para la orquesta ni pistas de baile. Porque allí se celebraban las famosas jaranas —la palabra había nacido con esa música, sin duda—, y se bailaba la zamacueca, y después la marinera y el valsecito, en esas locas trasnochadas que, enardecidas por el pisco puro, el cañazo de la sierra y hasta el buen vino que venía de los lagares de Ica, duraban a veces hasta dos o tres días, mientras aguantara el cuerpo. ¿Cómo lo hacían padeciendo el raquitismo económico los habitantes de los callejones? Misterios y milagros de la pobreza peruana.
Allí, en los callejones, nacieron los primeros grandes guitarristas y cajoneadores del Perú, así como los mejores bailarines de valses, huainitos, marineras y resbalosas. Mientras las señoritas de buena familia tomaban clases de baile con sus profesores, que eran generalmente negros, las parejas de intérpretes, por ejemplo los célebres Montes y Manrique, Salerno y Gamarra o Medina y Carreño, animaban esas noches crudas del invierno limeño y se refrescaban en el verano, donde variaban sólo los atuendos y las dosis de alcohol con que se brindaba. Hombres y mujeres eran felices, pero morían jóvenes, y a veces debido a las pestes estrafalarias que acarreaban en sus patitas repugnantes, en sus trompas insanas, en su pelaje grasiento y mefítico las asquerosas ratas que anidaban en las grietas de Barrios Altos.
Además, en los callejones se criaba la gente de buena vecindad, que se amistaba mutuamente, en las enfermedades y en la vida cotidiana, prestándose cosas, ayudándose, celebrando los nacimientos de los nuevos vecinos, invitándose, hasta crearse un tipo de compañerismo estimulado por lo precario de esas vidas sin futuro. En Lima eran famosos los callejones por la facilidad con que nacían esos vínculos, algo que por lo general no existía entre los que vivían mejor que aquellos pobres. Y por eso los callejones y la música criolla resultaron inseparables para los cerca de setenta mil limeños (llamémoslos así) que allí residían, aunque la mayoría de los «callejoneros» venían de todos los pueblos del interior del Perú.
Había callejones en toda Lima, pero los negros (o morenos), muchos de ellos esclavos emancipados o prófugos, tenían los suyos siempre en Malambo, donde se habían rejuntado sus familias. En aquel lugar de lujurioso nombre, las jaranas eran las más famosas, por los zapateados, las magníficas voces, los buenos guitarristas y porque allí estaban los mejores artistas de ese instrumento, el cajón, que inventaron los pobres y que fue el más audaz e ingenioso de los instrumentos que idearon los peruanos para acompañar los valsecitos. Y porque lo asiduo de los asistentes a esas jaranas solía hacerlas durar muchas horas, y a veces días, sin que nadie se despidiera a descansar. El gran compositor nacional, Felipe Pinglo Alva, asistió muchas veces a esas fiestas que animaban los callejones de Lima, pero se retiraba temprano —bueno, eso de temprano es un decir— porque tenía que ir al día siguiente a trabajar. Decían de él que llegó a componer más de tres cientas piezas antes de morir.

Quién hubiera pensado que los callejones de Lima serían el mundo natural de esta música, que allí florecería y poco a poco iría empinándose en la vida social hasta ser aceptada por la clase media y, más tarde, incluso adentrarse en los salones de la nobleza y de los ricos, llevada por la gente joven, que, de forma natural, iba sintiendo la música española algo anticuada y aburrida, sobre todo comparada con la peruana y estas letras con tantas referencias al mundillo y las costumbres locales. Cuando la música criolla cundió, desaparecieron los profesores de baile, que se vieron en la disyuntiva de cambiar de oficio o morir de hambre.
Los callejones de Lima fueron la cuna de la música que, tres siglos después de la conquista, se podía llamar genuinamente peruana. Y ni siquiera hay que decir que el orgulloso autor de estas líneas la considera el aporte más sublime del Perú al mundo. En los callejones había ratas, pero también música, y una cosa compensaba la otra.






/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/JKY43PV5F5HENNA35HNIXNWPHA.jfif)